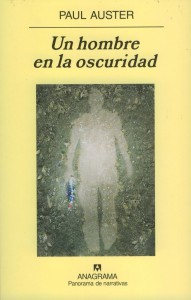
«Duró cuatro años más. Viviendo sola en un pequeño apartamento en las afueras de Nueva Jersey, empezó a ganar peso, se puso muy gruesa, contrajo diabetes al poco tiempo, se le obstruyeron las arterias, y acumuló un abultado historial de otras dolencias. Me dió ánimos cuando Oona me dejó y acabó nuestro catastrófico matrimonio de cinco años, se alegró de que Sonia y yo volviéramos a estar juntos, veía a su hijo cuando su mujer y él iban en avión desde Chicago, asistía a celebraciones familiares, se pasaba todo el día apoltronada frente al televisor, seguía siendo capaz de contar un chiste bueno siempre que se sentía inspirada, y se convirtió en la persona más triste que he conocido. En la primavera de 1987, su asistenta me llamó una mañana en un estado cercano a la histeria. Acababa de entrar en el apartamento de Betty, sirviéndose de la llave que le habían entregado para que pudiera cumplir sus tareas de limpieza semanal, y había encontrado a mi hermana tendida en la cama. Pedí el coche prestado al vecino, me fuí a Nueva Jersey, e identifiqué el cadaver ante la policía. La conmoción de verla así: tan quieta, tan lejana, tan tremenda, horrorosamente muerta. Cuando me preguntaron si quería que le hicieran la autopsia en el hospital, les dije que no se molestaran. Solo cabían dos posibilidades. O bien su organismo no había dado más de sí o había tomado pastillas, y yo no quería saber la respuesta, porque ninguna de las dos perspectivas habría explicado lo que le había pasado en realidad. Betty murió de tristeza. Algunos se ríen al oír esta frase, pero eso es porque no saben nada de las cosas de la vida. La gente se muere de pena. Ocurre todos los días, y seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos.»
Paul Auster, «Un hombre en la oscuridad», Anagrama 2008

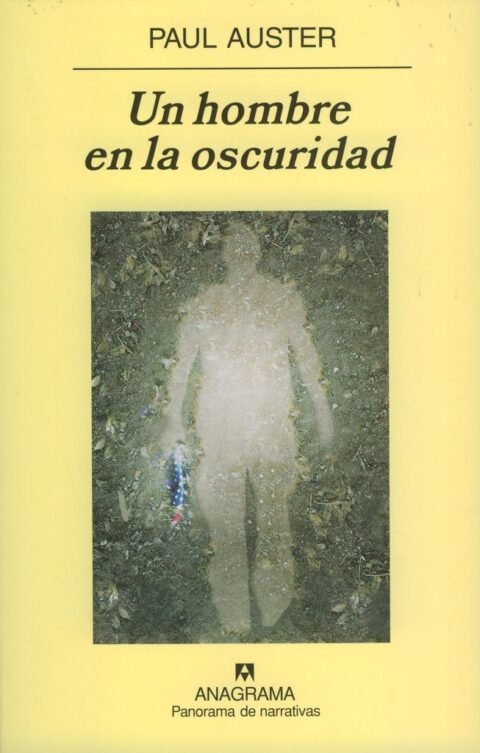
Deja una respuesta